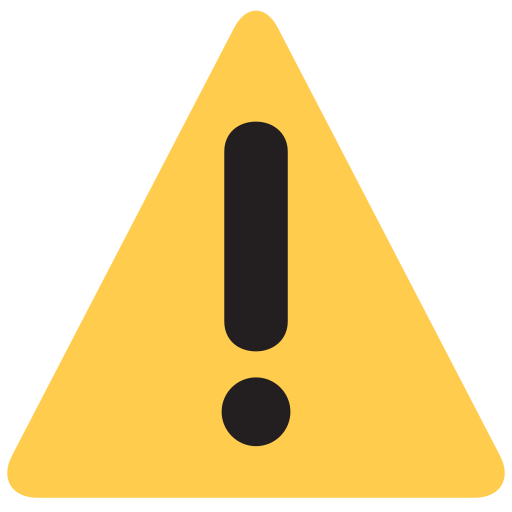La cultura Tomabela

El territorio que hoy es Salinas en tiempos prehispánicos era conocido con el nombre de “Tomabela”, y era el puesto donde diversos cacicazgos tenían delegaciones para el acceso a la sal de las vertientes ubicadas en la localidad, bajo el tutelaje del cacique Puruhá. En aquellos tiempos el valor de la sal era tal que con una pequeña cantidad se podía tener a cambio: oro, algodón, lana y otros productos de primera necesidad.
Tomabela era un Jatun Ayllu que a la vez eran parte de un pueblo más importante denominado los Chimbus. Este pueblo ocupó los dos lados de la cordillera occidental de los Andes, al pie de los nevados Chimborazo y Carihuayrazo, en una extensa franja territorial que iba desde las Yungas hasta la cordillera de Lozán. Este territorio incluía zonas tan diversas como: Babahoyo, Facundo Vela, El Corazón, Angamarca, Salinas, Simiatug, Pallatanga, Llangahua, Pilahuin, Chibuleo y Santa Rosa. Cuando el Inca Tupac Yupanqui logro dominar a los Chimbus, dejó en estas tierras un importante grupo de mitimaes de origen cusqueño y expatrió a varios Ayllus del pueblo vencido, quedando de este modo integrado el pueblo Tomabela al Tahuantinsuyo.
La presencia de los mitimaes enriqueció el acervo cultural de los Tomabelas: se generalizó el uso del Kichwa como lengua oficial y se produjeron importantes cambios en la cosmovisión mágico - religiosa.
Durante la época colonial, españoles y latifundistas criollos comenzaron a apropiarse de las mejores tierras de los indígenas nativos de la Real Audiencia de Quito: Puruhaes, Pilahuines, Tomabelas, Panzaleos, Quisapinchas, etc. Desde 1775 a 1823 los caciques de esta comarca, que comprendían desde Santa Rosa hasta Salinas y Simiatug incluyendo Pilahuin y la actual Juan Benigno Vela, se mantuvieron en constantes litigios por los limites de sus tierras, terminando por fraccionar geográficamente el territorio del pueblo Tomabela.
Huyendo de esa represión la tribu de los Tomabelas llegaron a la zona de Salinas por el año de 1750. Sucede la conversión de los indígenas al cristianismo por parte de la iglesia, es decir, a quitarles los nombres indígenas y a cambiarlos por nombres y apellidos españoles de ahí que proceden las familias: Pungaña, Salazar, Quishpe, Quispe, Matzabanda, etc.
Como lo menciona el Doctor Pedro Reino en su libro Documentos para la Historia Colonial de Tungurahua: "Las actuales parcialidades de indígenas de la zona, se comprende que son grupos seguramente entremezclados y movilizados dentro de lo que correspondía a la comarca de Santa Rosa que hoy está mutilado, puesto que Tungurahua, al constituirse como provincia, no incorporó a Simiatug y Salinas que fueron parte ancestral de una misma historia ligada a Tungurahua".
Luego tenemos datos desde 1870 en el tiempo de la república donde el territorio de Salinas fue repartido entre terratenientes y hacendados de esa época incluido la propiedad de las personas que habitaban el territorio, así los indígenas Tomabela sin saberlo pasaron a trabajar en la explotación de la mina de sal para los hacendados. Para finales de 1800 traídas por los mismos hacendados y por otras causas, llegan las familias Vásconez, Vargas, López, Chamorro, Ramírez provenientes de distintos lugares desde la costa hasta de Colombia.
Cosmovisión del Pueblo Tomabela
En la cultura Tomabela, la relación entre el hombre y la mujer, y la naturaleza tenía un carácter ritual casi sagrado. La producción agrícola era considerada como un acto de amor, que permitía a los/as indios/as encontrarse con la Pachamama, la tierra no era enemiga del ser humano sino madre nutricia; es la relación que une al hombre y a la mujer con la naturaleza, es un acto de amor, un encuentro de los hijos con su madre.
La ocupación del espacio andino mediante el sistema de los archipiélagos altitudinales era el resultado de una cultura milenaria que se había adaptado, a través del tiempo. a las características del paisaje andino. La formación de las ciudades y los pueblos de reducción constituyó un atentado contra el modo de vida de los/as nativos/as. La hacienda colonial que estaba conformada por grandes extensiones de tierra que ocupaban varios pisos altitudinales ofrecía, aunque de una manera parcial.
Mensajes recientes
Alpaca Ecuador
Alpaca Ecuador es un proyecto desarrollado con el apoyo de FIMI para rescatar y promover las artesanías elaboradas a mano con materias primas naturales de la zona rural de la provincia Bolívar. Al comprar los productos de nuestra tienda online estás aportando directamente a mejorar la economía familiar de las artesanas de las parroquias de Salinas y Simiatug.